 ISSN:
2959-6513 - ISSN-L: 2959-6513
ISSN:
2959-6513 - ISSN-L: 2959-6513
Volumen
5. No. 10 / Enero – Julio 2025
Páginas
171 - 191
![]()
Modelo
de ecuaciones estructurales de autoestima y resiliencia
en estudiantes universitarios
Structural
equation model of self-esteem and resilience in university students
Modelo de equações estruturais da autoestima e
resiliência em estudantes universitários
Cristopher Scoth León Marcelo
https://orcid.org/0009-0007-0107-2718
Universidad Nacional Santiago Antúnez
de Mayolo
Huaraz, Perú
Edwin Johny Asnate Salazar
https://orcid.org/0000-0002-4319-8964
Universidad Nacional
Santiago Antúnez
de Mayolo
Huaraz, Perú
Denís Leonor Mendoza Rivas
https://orcid.org/0000-0002-9250-2520
Universidad Nacional
Santiago Antúnez
de Mayolo
Huaraz, Perú
Jonhson Diomedes Valderrama Arteaga
https://orcid.org/0000-0002-9538-3520
Universidad Nacional
Santiago Antúnez de Mayolo
Huaraz, Perú
http://doi.org/10.59659/revistatribunal.v5i10.109
Artículo recibido 18 de septiembre de 2024 / Arbitrado 04 de octubre de 2024 / Aceptado 30
noviembre 2024
/ Publicado 01 de enero de 2025
Resumen
El
desarrollo emocional y social es crucial, especialmente en contextos educativos
y de formación personal. El objetivo de esta investigación fue determinar la
relación estructural entre la autoestima y la resiliencia
en los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú, mediante la aplicación del modelo de
ecuaciones estructurales, a través de un enfoque cuantitativo, con un diseño no
experimental de tipo correlacional y transversal. Se
contó con una muestra de 363 participantes que completaron cuestionarios para
medir ambas variables. Los resultados del análisis factorial confirmatorio
mostraron un ajuste razonable en ambos modelos. Se concluye que un aumento en
la autoestima se asocia con un incremento en la resiliencia,
debido a que la relación estructural entre ambas fue significativa y positiva
(β = 0.767, p < 0.001). Se recomiendan programas que fomenten y fortalezcan
la autoestima para mejorar la resiliencia, así como
el bienestar psicológico y académico.
Palabras
clave: Autoestima;
Resiliencia; Modelo de ecuaciones estructurales; Modelo
de medida.
Abstract
Emotional and social
development is crucial, especially in educational and personal development
contexts. The objective of this research was to determine the structural
relationship between self-esteem and resilience in students at the Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Peru, by applying the structural equation model,
through a quantitative approach, with a non-experimental correlational and
cross-sectional design. A sample of 363 participants completed questionnaires to
measure both variables. The results of the confirmatory factor analysis showed
a reasonable fit in both models. It is concluded that an increase in
self-esteem is associated with an increase in resilience, because the
structural relationship between both was significant and positive (β = 0.767, p
< 0.001). Programs that promote and strengthen self-esteem are recommended
to improve resilience, as well as psychological and academic well-being.
Keywords: Self-esteem;
Resilience; structural equation model; Measurement model.
Resumo
O desenvolvimento emocional e social é crucial, sobretudo em contextos
educativos e de formação pessoal. O objetivo desta investigação foi determinar
a relação estrutural entre a autoestima e a resiliência em estudantes da
Universidade Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Peru, através da aplicação do modelo de equações
estruturais, através de uma abordagem quantitativa, com um desenho não
agressivo experimental. correlacional
e transversal. Houve uma amostra de 363 participantes que preencheram
questionários para medir ambas as variáveis. Os resultados da análise fatorial
confirmatória mostraram um ajuste razoável em ambos os modelos. Conclui-se que
o aumento da autoestima está associado a um aumento da resiliência, uma vez que
a relação estrutural entre ambos foi significativa e positiva (β = 0,767,
p < 0,001). Os programas que incentivam e fortalecem a autoestima são
recomendados para melhorar a resiliência, bem como o bem-estar psicológico e
académico.
Palavras-chave: Autoestima; Resiliência; Modelação de equações estruturais; Modelo de
medição.
INTRODUCCIÓN
172
La autoestima es un concepto psicológico complejo que se refiere a la
evaluación subjetiva que una persona tiene de sí misma en términos de su valía
personal y competencia en diferentes áreas de la vida (Aucapiña y Campodónico,
2024). Aunque puede
variar a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones, se ha demostrado que
una baja autoestima puede tener efectos negativos en la salud mental y física
de una persona. Así mismo, la resiliencia, es
entendida como la capacidad de una persona para hacer frente y adaptarse a
situaciones adversas o estresantes, recuperándose de ellas y saliendo
fortalecido (Luthar et al., 2000). Este es un
tema de interés en el ámbito de la psicología y la educación, ya que se
considera un factor importante para la adaptación y el éxito académico y
personal.
Existen estudios a nivel mundial, que han demostrado que los estudiantes
universitarios pueden experimentar niveles de estrés y ansiedad significativos,
lo que puede tener un impacto negativo en su autoestima. En México Silva et al. (2020), encontraron
que los estudiantes universitarios que experimentaban niveles altos de estrés
tendían a tener una autoestima más baja que aquellos con menor nivel de estrés.
En el Perú, diversos estudios han demostrado que los estudiantes universitarios
tienen niveles moderados y moderadamente altos de autoestima y que la resiliencia se relacionaba positivamente con la
autoeficacia académica y la satisfacción con la vida (Vilca et al., 2022). Esto es
corroborado por García et al. (2023) y Ojeleye et al. (2023), quienes
plantean que la autoestima y la resiliencia en los
estudiantes universitarios se correlacionaban positivamente.
Por lo tanto, la autoestima de los estudiantes universitarios es un tema
de preocupación y puede verse afectada por una variedad de factores que se han
identificado como relevantes y que pueden tener un impacto significativo, como
la presión académica, la competencia, la percepción de éxito, el apoyo social y
la satisfacción con la vida. Así mismo, la resiliencia
en los estudiantes universitarios se ha relacionado positivamente con diversos
factores como el bienestar psicológico, la satisfacción con la vida, la
autoeficacia y la adaptación académicas. Estos resultados indican la
importancia de fomentar la resiliencia en los
estudiantes universitarios como una estrategia para su adaptación y éxito
académico y personal (Vidal y García, 2024).
En este contexto, resulta fundamental explorar ¿cómo se vinculan la
autoestima y la resiliencia en los estudiantes
universitarios? ¿es viable emplear modelos
estructurales para analizar esta relación? Teniendo en cuenta lo antes
expuesto, el propósito del presente artículo fue determinar la relación
estructural entre la autoestima y la resiliencia en
los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de Huaraz, Perú en 2023, mediante la aplicación del
modelo de ecuaciones estructurales.
MÉTODO
La investigación se desarrolló en la Universidad Nacional Santiago
Antúnez De Mayolo, de Huaraz, Perú en el 2023. Tuvo
un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo correlacional y transversal.
173
La población estuvo constituida por los 6448 estudiantes matriculados en
el semestre 2023-II, en todas las facultades; con una muestra de 363
estudiantes, recolectada de manera aleatoria con afijación proporcional a la
cantidad de matriculados por escuela profesional. El tamaño de muestra fue
obtenido con la fórmula:
n=(Z^2 PQN)/(e^2 (N-1)+Z^2 PQ)
donde:
N = 6448 - Tamaño de la población.
p = 0.50 - Proporción de una de las variables
importantes del estudio (obtenido de los antecedentes o encuesta piloto, caso
contrario asignarle 0.5).
q = 0.50 - 1 - p (complemento de p).
e = 0.05 - Error de
tolerancia
Zα/2 = 1.96 - Valor de la distribución normal, para un
nivel de confianza de (95%).
Técnicas e instrumentos y
recolección de datos
La autoestima fue la variable dependiente a estudiar, con los
indicadores: satisfacción general, sentimientos de inutilidad (inverso),
cualidades positivas, capacidad personal, falta de orgullo (inverso),
sentimiento de inutilidad (inverso), valía personal, deseo de respeto
(inverso), sentimiento de fracaso (inverso) y actitud positiva. La variable
independiente fue la resiliencia, con los
indicadores: recuperación rápida, dificultad en superar estrés (inverso),
recuperación breve, dificultad en recuperarse (inverso), superación de
dificultades y lento en superar contratiempos (inverso).
La técnica utilizada para medir las variables fue la encuesta, aplicada a
los estudiantes universitarios de la muestra. Como instrumento para medir la
autoestima se utilizó la escala de Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), que
consta de diez ítems. Los ítems se responden en una escala Likert de cuatro
puntos, desde "Muy en desacuerdo" hasta "Muy de acuerdo".
Para medir la resiliencia se utilizó la escala corta
de The Brief Resilience Scale (BRS), que
consta de seis ítems. Los ítems se responden en una escala Likert de 5 puntos,
desde "Totalmente en desacuerdo" hasta "Totalmente de
acuerdo".
Técnica de análisis y prueba
de hipótesis
174
El análisis se llevó a cabo en dos fases. En la primera, se realizó un
análisis factorial confirmatorio para validar las estructuras teóricas de los
dos instrumentos, autoestima y resiliencia.
Posteriormente, en la segunda fase, se aplicó un modelo de ecuaciones
estructurales para modelar la relación entre ambas variables.
La contrastación de la hipótesis se realizó mediante la aplicación y
estimación del modelo de ecuaciones estructurales, tomando como referencia el
coeficiente de relación estructural entre ambos constructos, donde el signo del
coeficiente determinó el sentido de la relación y la prueba t del coeficiente, determinó la
significatividad o no de dicha relación.
RESULTADOS
Del análisis previo de los datos se observa que la muestra
estudiada estuvo conformada por el 52% de estudiantes universitarios de sexo
masculino y el 48% femenino, el 30% de los encuestados se encuentran cursando
el cuarto ciclo de estudios de su carrera profesional, seguidos del 18% en el
segundo, el 56% tienen edades entre los 21 a 25 años y solo el 1% se encuentra
entre 31 a 35 años.
En la Tabla 1, se puede
observar que el indicador de la variable autoestima con el mayor valor promedio
es la actitud positiva, con una puntuación de 3,90, mientras que el indicador
con el menor valor corresponde al deseo de respeto, que presenta un promedio de
2,43. Por otro lado, en la variable resiliencia, el
indicador con el mayor valor promedio es la recuperación rápida, con una
puntuación de 3,38, y el de menor promedio es la dificultad para recuperarse,
que se sitúa en 3,04.
175
Tabla 1. Distribución de las características de la muestra
estudiada
|
Variable |
Indicador |
Media |
Desviación
Estándar |
Mínimo |
Máximo |
|
Autoestima |
Satisfacción General |
3,85 |
0,969 |
1 |
5 |
|
Sentimientos de
Inutilidad (I) |
3,44 |
1,104 |
1 |
5 |
|
|
Cualidades Positivas |
3,85 |
0,856 |
1 |
5 |
|
|
Capacidad Personal |
3,86 |
0,835 |
2 |
5 |
|
|
Falta de Orgullo (I) |
3,17 |
1,171 |
1 |
5 |
|
|
Sentimiento de Inutilidad
(I) |
3,45 |
1,194 |
1 |
5 |
|
|
Valía Personal |
3,78 |
0,970 |
1 |
5 |
|
|
Deseo de Respeto (I) |
2,43 |
1,086 |
1 |
5 |
|
|
Sentimiento de Fracaso
(I) |
3,61 |
1,150 |
1 |
5 |
|
|
Actitud Positiva |
3,90 |
0,930 |
1 |
5 |
|
|
Resiliencia |
Recuperación Rápida |
3,38 |
1,061 |
1 |
5 |
|
Dificultad en Superar
Estrés (I) |
3,06 |
0,966 |
1 |
5 |
|
|
Recuperación Breve |
3,15 |
0,981 |
1 |
5 |
|
|
Dificultad en Recuperarse
(I) |
3,04 |
0,999 |
1 |
5 |
|
|
Superación de
Dificultades |
3,30 |
0,941 |
1 |
5 |
|
|
Lento en Superar
Contratiempos (I) |
3,05 |
1,025 |
1 |
5 |
En todas las pruebas de
normalidad multivariante ambas variables no se
aproximan a una distribución normal, por lo que las estimaciones del modelo de
análisis factorial confirmatorio y de ecuaciones estructurales se realizaron
mediante el método de estimación de distribución libre asintótica.
En la figura 1a), se observa que las
correlaciones de los indicadores de autoestima oscilan entre -0,194 y 0,633.
Por su parte, en la figura 1b), las correlaciones de los indicadores de resiliencia varían entre -0.229 y 0.376. Estos resultados
indican que no existen problemas de multicolinealidad
en ambas variables, ya que las correlaciones no superan el umbral de 0,800.
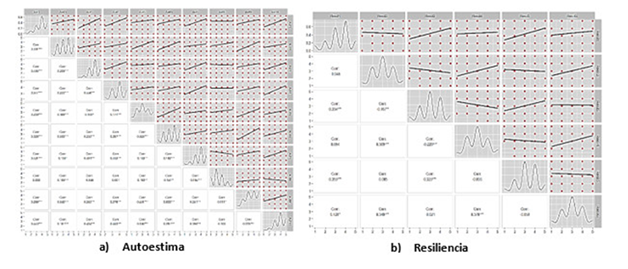
Figura 1. Matriz de correlaciones y
dispersión de los indicadores de autoestima y resiliencia
176
Al realizar la prueba de adecuación muestral, se
observa que el valor de la Medida Kaiser-Meyer-Olkin, KMO = 0,844 para la autoestima, lo que indica que la
adecuación de la muestra para el análisis factorial es buena, mientras que el
valor para la resiliencia de KMO = 0,629, por lo que
se determina que la adecuación de la muestra para el análisis factorial es
mediocre. Así mismo, la prueba de esfericidad de Bartlett presenta valores de
significación observada cercanas a cero en ambas variables de estudio, estos
resultados indican que la prueba es significativa, por lo que se puede concluir
que hay suficientes correlaciones significativas entre las variables para
justificar el uso del análisis factorial.
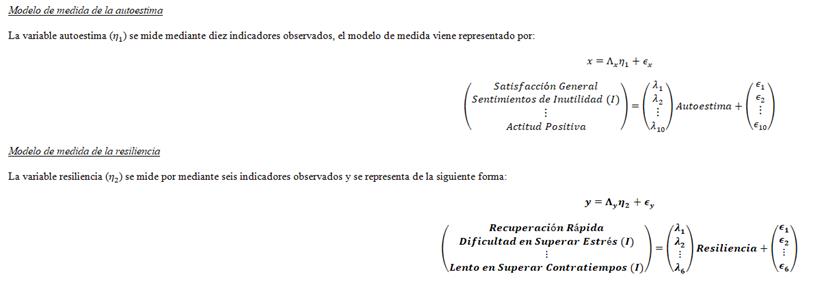
En la tabla 2, se muestra
que los pesos (coeficientes) estandarizados del modelo de medida de la
autoestima son positivos y significativos. La máxima carga factorial
estandarizada es de 0,712 que corresponde a la relación entre la variable
autoestima (variable latente) con el indicador satisfacción general (variable
observada) e indica una correlación moderada entre ellas, esto significa que aproximadamente
el 71,2% de la variabilidad en la variable observada puede ser explicada por la
variable latente, lo cual sugiere una buena relación y que el indicador es
razonablemente fuerte en medir el constructo latente.
177
Así mismo, la mínima carga
factorial estandarizada es de 0,148 que corresponde a la relación entre la
variable autoestima (variable latente) con el indicador deseo de respeto (I)
(variable observada), lo que indica una correlación débil entre ambas, esto
significa que solo el 14,8% de la variabilidad en la variable observada puede
ser explicada por la variable latente, sugiriendo que el indicador es
relativamente débil y puede no ser un buen reflejo del constructo latente. Es
posible que esta variable observada no esté midiendo efectivamente la variable
latente o que haya un error de medición alto.
Las ecuaciones del modelo de
medida vienen dadas por:
- Satisfacción Genera l= 0,712×Autoestima
- Sentimientos de Inutilidad (I) = 0,710×Autoestima
- Cualidades Positivas = 0,683×Autoestima
- Capacidad Personal = 0,685×Autoestima
- Falta de Orgullo (I) = 0,580×Autoestima
- Sentimiento de Inutilidad (I) = 0,662×Autoestima
- Valía Personal = 0,602×Autoestima
- Deseo de Respeto (I) = 0,148×Autoestima
- Sentimiento de Fracaso (I) = 0,699×Autoestima
- Actitud Positiva = 0,568×Autoestima
178
Tabla 2. Pesos del modelo de medida de la autoestima y la resiliencia
|
Autoestima |
||||||||
|
Relación |
Pesos |
S.E. |
C.R. |
p-valor |
||||
|
Estimado |
Estandarizado |
|||||||
|
Satisfacción General |
← |
Autoestima |
1,000 |
0,712 |
||||
|
Sentimientos de Inutilidad (I) |
← |
Autoestima |
1,118 |
0,710 |
0,089 |
12,495 |
*** |
|
|
Cualidades Positivas |
← |
Autoestima |
0,824 |
0,683 |
0,064 |
12,887 |
*** |
|
|
Capacidad Personal |
← |
Autoestima |
0,819 |
0,685 |
0,059 |
13,858 |
*** |
|
|
Falta de Orgullo (I) |
← |
Autoestima |
1,006 |
0,580 |
0,104 |
9,663 |
*** |
|
|
Sentimiento de Inutilidad (I) |
← |
Autoestima |
1,177 |
0,662 |
0,107 |
11,032 |
*** |
|
|
Valía Personal |
← |
Autoestima |
0,790 |
0,602 |
0,063 |
12,577 |
*** |
|
|
Deseo de Respeto (I) |
← |
Autoestima |
0,240 |
0,148 |
0,107 |
2,248 |
0,025 |
|
|
Sentimiento de Fracaso (I) |
← |
Autoestima |
1,197 |
0,699 |
0,092 |
12,991 |
*** |
|
|
Actitud Positiva |
← |
Autoestima |
0,740 |
0,568 |
0,062 |
11,936 |
*** |
|
|
Resiliencia |
||||||||
|
Relación |
Pesos |
S.E. |
C.R. |
p-valor |
||||
|
Estimado |
Estandarizado |
|||||||
|
Recuperación
Rápida |
← |
Resiliencia |
1,000 |
0,489 |
||||
|
Dificultad
en Superar Estrés (I) |
← |
Resiliencia |
-0,819 |
-0,457 |
0,194 |
-4,223 |
*** |
|
|
Recuperación
Breve |
← |
Resiliencia |
1,104 |
0,600 |
0,232 |
4,768 |
*** |
|
|
Dificultad
en Recuperarse (I) |
← |
Resiliencia |
-1,068 |
-0,573 |
0,255 |
-4,193 |
*** |
|
|
Superación
de Dificultades |
← |
Resiliencia |
0,801 |
0,452 |
0,174 |
4,609 |
*** |
|
|
Lento
en Superar Contratiempos (I) |
← |
Resiliencia |
-1,029 |
-0,532 |
0,229 |
-4,505 |
*** |
|
Por su parte, los pesos
estandarizados del modelo de medida para la resiliencia
son significativos. La máxima carga factorial estandarizada es de 0,600 que
corresponde a la relación entre la variable resiliencia
(variable latente) con el indicador recuperación breve (variable observada) e
indica una correlación moderada entre la variable observada y la variable
latente, esto significa que aproximadamente el 60,0% de la variabilidad en la
variable observada puede ser explicada por la variable latente, lo cual sugiere
una aceptable relación y que el indicador es razonablemente admisible para
medir el constructo latente.
La mínima carga factorial
estandarizada es de -0,573, que corresponde a la relación entre la variable resiliencia (variable latente) con el indicador dificultad
en recuperarse (I) (variable observada), que indica una correlación negativa y
moderada entre la variable observada y la variable latente, esto significa que
solo el 57,3% de la variabilidad en la variable observada puede ser explicada
por la variable latente, sugiriendo que el indicador es aceptable y puede ser
un reflejo del constructo latente. En general, las cargas factoriales
estandarizadas indican que todos los indicadores son útiles para medir la resiliencia y las relaciones negativas con los indicadores
inversos (indicados por "I") refuerzan la interpretación de que, a
mayor resiliencia, menor es la dificultad o lentitud
en la recuperación.
Las ecuaciones del modelo de
medida vienen dadas por:
- Recuperación Rápida=0,489×Resiliencia
- Dificultad en Superar Estrés
(I)=-0,457×Resiliencia
- Recuperación Breve=0,600×Resiliencia
- Dificultad en Recuperarse (I)=-0,573×Resiliencia
- Superación de Dificultades=0,452×Resiliencia
- Lento en Superar Contratiempos
(I)=-0,532×Resiliencia
179
En la tabla 3, se observa la
covariabilidad de los errores entre dos indicadores
observados de la autoestima, significando que hay una relación entre los
errores de medición de estos indicadores. Esto puede sugerir que hay algún
factor externo o alguna característica compartida, no capturada por el modelo
de medida, que está afectando a ambos indicadores. Idéntico resultado se
obtiene del análisis de la resiliencia.
Tabla 3. Relaciones de covariabilidad
entre los errores del modelo de medida de la autoestima y resiliencia
|
Autoestima |
|||||||
|
Relación de covariabilidad |
Covarianza |
Correlación |
S.E. |
C.R. |
P |
||
|
e3 |
↔ |
e4 |
0,068 |
0,211 |
0,028 |
2,412 |
0,016 |
|
e5 |
↔ |
e6 |
0,178 |
0,224 |
0,052 |
3,4 |
*** |
|
e6 |
↔ |
e9 |
0,243 |
0,354 |
0,055 |
4,453 |
*** |
|
e7 |
↔ |
e8 |
-0,13 |
-0,184 |
0,042 |
-3,078 |
0,002 |
|
Resiliencia |
|||||||
|
e1 |
↔ |
e4 |
0,256 |
0,360 |
0,053 |
4,793 |
*** |
|
e1 |
↔ |
e6 |
0,338 |
0,444 |
0,087 |
3,882 |
*** |
|
e3 |
↔ |
e6 |
0,195 |
0,310 |
0,064 |
3,041 |
0,002 |
De este análisis se derivan
los modelos de medida de la autoestima y resiliencia
(Figura 2).
180
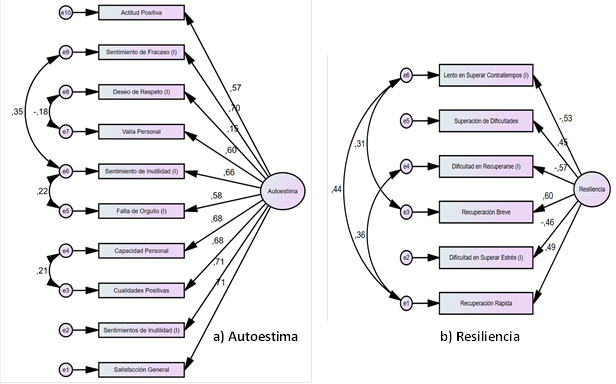
Figura 2. Modelos de medida de autoestima y resiliencia
Al realizar las 14 medidas
de ajuste del modelo de medida estimado para la autoestima, se comprueba que
solo cumplen siete de ellas, lo que indica que el modelo muestra un ajuste
razonable con varias medidas cumpliendo los criterios aceptables, incluyendo el
Índice de bondad de ajuste (GFI), el Índice de bondad de ajuste ajustado
(AGFI), el Índice de bondad de ajuste de parsimonia (PGFI), el Índice de ajuste
comparativo de parsimonia (PCFI) y el Error cuadrático medio de aproximación
(RMSEA). Sin embargo, hay varias medidas clave como el Índice de ajuste
comparativo (CFI), el Índice de ajuste normalizado (NFI), el Índice
Tucker-Lewis (TLI), el Índice de ajuste incremental (IFI), y el Residuo
cuadrático medio (RMR), que no cumplen los límites aceptables, sugiriendo que
el modelo podría beneficiarse de mejoras adicionales, con la revisión del modelo
teórico, la eliminación de indicadores problemáticos o la adición de nuevos
parámetros para capturar mejor las relaciones entre los indicadores de la
variable autoestima.
Del modelo de medida
estimado para la resiliencia solo cumplen dos, ello
prueba que este modelo, basado en sus seis indicadores, presenta varios
problemas en términos de ajuste global. Aunque algunos índices como el GFI y el
AGFI cumplen los criterios de ajuste aceptable, la mayoría de los índices de
ajuste importantes no los cumplen, específicamente, el Chi-cuadrado y su razón
sobre los grados de libertad, el CFI, el TLI, el IFI, y el RMSEA, entre otros,
lo que sugiere que el modelo necesita mejoras significativas, que pueden
contener la revisión teórica del modelo.
Analizar la teoría
subyacente es importante para considerar si los indicadores seleccionados
realmente reflejan el constructo de resiliencia y considerar ajustes al modelo, como la
eliminación de indicadores problemáticos o la inclusión de nuevas relaciones
que podrían mejorar el ajuste, así como, evaluar modelos alternativos que
puedan proporcionar un mejor ajuste y parsimonia, utilizando el menor número
posible de parámetros.
Modelo de ecuaciones estructurales entre la autoestima
y la resiliencia
La relación estructural entre
autoestima (![]() )
y resiliencia (
)
y resiliencia (![]() )
puede ser representada por la siguiente ecuación:
)
puede ser representada por la siguiente ecuación:
η_2=β_21×η_1+ζ
181
donde:
β_21, es el coeficiente
estructural que mide la relación entre autoestima y resiliencia
, ζ
es el término de error del modelo estructural
En la tabla 4, se observa
que la autoestima tiene un efecto positivo y fuerte sobre la resiliencia, siendo este efecto altamente significativo (p
< 0.001), por lo que un aumento en la autoestima se asocia con un aumento en
la resiliencia. Por otro lado, los indicadores de la
autoestima se relacionan de forma positiva, fuerte y significativa, con
excepción del indicador deseo de respeto (I), donde la relación es
significativa pero débil. Así mismo, los indicadores de la resiliencia
se relacionan de forma positiva y significativa, con valores fuertes y débiles
respectivamente, con excepción del indicador recuperación breve, que no es
significativa.
Tabla 4. Pesos del modelo de ecuaciones estructurales entre
autoestima y resiliencia
|
Relación |
Pesos |
S.E. |
C.R. |
p-valor |
|||
|
Estimado |
Estandarizado |
||||||
|
Resiliencia |
← |
Autoestima |
0,892 |
0,767 |
0,088 |
10,128 |
*** |
|
Satisfacción General |
← |
Autoestima |
1,000 |
0,738 |
|||
|
Sentimientos de Inutilidad (I) |
← |
Autoestima |
1,298 |
0,782 |
0,090 |
14,400 |
*** |
|
Cualidades Positivas |
← |
Autoestima |
0,880 |
0,691 |
0,055 |
15,896 |
*** |
|
Capacidad Personal |
← |
Autoestima |
0,829 |
0,639 |
0,050 |
16,511 |
*** |
|
Falta de Orgullo (I) |
← |
Autoestima |
1,095 |
0,587 |
0,096 |
11,380 |
*** |
|
Sentimiento de Inutilidad (I) |
← |
Autoestima |
1,412 |
0,742 |
0,098 |
14,351 |
*** |
|
Valía Personal |
← |
Autoestima |
0,858 |
0,645 |
0,056 |
15,333 |
*** |
|
Deseo de Respeto (I) |
← |
Autoestima |
0,253 |
0,148 |
0,103 |
2,446 |
0,014 |
|
Sentimiento de Fracaso (I) |
← |
Autoestima |
1,319 |
0,710 |
0,090 |
14,615 |
*** |
|
Actitud Positiva |
← |
Autoestima |
0,891 |
0,653 |
0,056 |
15,863 |
*** |
|
Recuperación Rápida |
← |
Resiliencia |
1,000 |
0,765 |
|||
|
Dificultad en Superar Estrés (I) |
← |
Resiliencia |
0,793 |
0,607 |
0,110 |
7,241 |
*** |
|
Recuperación Breve |
← |
Resiliencia |
0,056 |
0,043 |
0,090 |
0,614 |
0,539 |
|
Dificultad en Recuperarse (I) |
← |
Resiliencia |
0,770 |
0,588 |
0,093 |
8,258 |
*** |
|
Superación de Dificultades |
← |
Resiliencia |
0,420 |
0,357 |
0,072 |
5,854 |
*** |
|
Lento en Superar Contratiempos (I) |
← |
Resiliencia |
0,737 |
0,568 |
0,089 |
8,239 |
*** |
|
Recuperación Rápida |
← |
Capacidad Personal |
-0,177 |
-0,152 |
0,063 |
-2,819 |
0,005 |
|
Dificultad en Superar Estrés (I) |
← |
Capacidad Personal |
-0,189 |
-0,162 |
0,061 |
-3,098 |
0,002 |
|
Satisfacción General |
← |
Recuperación Breve |
-0,104 |
-0,115 |
0,033 |
-3,168 |
0,002 |
|
Falta de Orgullo (I) |
← |
Recuperación Breve |
0,188 |
0,152 |
0,048 |
3,890 |
*** |
|
Sentimiento de Fracaso (I) |
← |
Recuperación Breve |
0,086 |
0,070 |
0,033 |
2,578 |
0,010 |
Finalmente, las relaciones
identificadas son:
-
La capacidad personal tiene una relación negativa y significativa con la recuperación rápida, con un peso estandarizado de -0,152; indicando una relación inversa moderada, sugiriendo que, a mayor capacidad personal, menor es la recuperación rápida.182
- La capacidad personal también tiene una relación
negativa y significativa con la dificultad en superar el estrés (I), con
un peso estandarizado de -0,162; indicando una relación inversa moderada,
por lo que, a mayor capacidad personal, menor es la dificultad en superar
el estrés (I).
- La recuperación breve tiene una relación negativa
y significativa con la satisfacción general, con un peso estandarizado de
-0,115; indicando una relación inversa débil, de lo que se infiere que, a
mayor recuperación breve, menor es la satisfacción general.
- La recuperación breve tiene una relación positiva
y significativa con la falta de orgullo (I), con un peso estandarizado de
0,152; lo que indica una relación directa moderada, sugiriendo que, a
mayor recuperación breve, mayor es la falta de orgullo (I).
- La recuperación breve tiene una relación positiva
y significativa con el sentimiento de fracaso (I), con un peso
estandarizado de 0,070; con una relación directa débil, apuntando que, a
mayor recuperación breve, mayor es el sentimiento de fracaso (I).
La ecuación del
modelo de ecuaciones estructurales entre la autoestima y la resiliencia
está dada por:
Resiliencia=0,767×Autoestima
La tabla 5, muestra
la covariabilidad de los errores entre dos
indicadores observados de la autoestima y resiliencia
respectivamente, significando que hay una relación entre los errores de
medición de estos indicadores dentro de cada uno de los constructos
(variables). Esto sugiere que existen factores externos o características
compartidas no identificadas por el modelo de ecuaciones estructurales entre la
autoestima y la resiliencia que están afectando a
ambos indicadores dentro de su constructo.
183
Tabla 5. Relaciones de covariabilidad
entre los errores del modelo de ecuaciones estructurales entre autoestima y resiliencia
|
Relación de covariabilidad |
Covarianza |
Correlación |
S.E. |
C.R. |
P |
||
|
e3 |
↔ |
e4 |
0,095 |
0,291 |
0,024 |
4,024 |
*** |
|
e5 |
↔ |
e6 |
0,196 |
0,291 |
0,042 |
4,667 |
*** |
|
e6 |
↔ |
e7 |
-0,065 |
-0,140 |
0,027 |
-2,447 |
0,014 |
|
e7 |
↔ |
e8 |
-0,152 |
-0,247 |
0,036 |
-4,194 |
*** |
|
e2 |
↔ |
e7 |
-0,083 |
-0,219 |
0,031 |
-2,694 |
0,007 |
|
e2 |
↔ |
e10 |
-0,069 |
-0,180 |
0,024 |
-2,824 |
0,005 |
|
e8 |
↔ |
e10 |
-0,063 |
-0,100 |
0,028 |
-2,201 |
0,028 |
|
e11 |
↔ |
e12 |
-0,137 |
-0,278 |
0,039 |
-3,500 |
*** |
|
e11 |
↔ |
e13 |
0,116 |
0,199 |
0,036 |
3,260 |
0,001 |
|
e6 |
↔ |
e9 |
0,158 |
0,267 |
0,042 |
3,759 |
*** |
|
e16 |
↔ |
e13 |
0,124 |
0,185 |
0,037 |
3,331 |
*** |
|
e15 |
↔ |
e13 |
0,155 |
0,225 |
0,032 |
4,806 |
*** |
De este análisis se deriva el Modelo de ecuaciones estructurales entre
autoestima y resiliencia (Figura 3).
Figura 3. Modelo de ecuaciones estructurales entre autoestima
y resiliencia
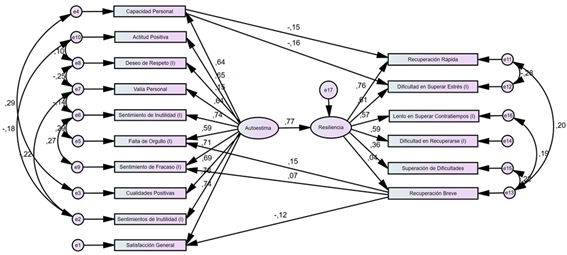
184
Se realizan las medidas de
ajuste del modelo de medida estimado para la resiliencia,
de las 14 se cumplen nueve, por lo que se considera que el modelo de ecuaciones
estructurales muestra un ajuste aceptable, con la mayoría de las medidas
cumpliendo los criterios de ajuste. Sin embargo, algunos índices como el NFI,
TLI, RFI y RMR indican que hay áreas en las que el modelo podría mejorarse, por
ello, aunque el modelo es razonablemente bueno, podrían considerarse revisiones
y refinamientos adicionales para optimizar su ajuste y robustez.
DISCUSIÓN
En la investigación
se estableció un modelo de medida de la autoestima en estudiantes de la
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Los
resultados mostraron que las cargas factoriales estandarizadas del modelo de
medida son positivas y significativas, lo que sugiere que los indicadores
seleccionados son adecuados para medir la autoestima en los estudiantes, se
obtuvo una máxima carga factorial estandarizada de 0,712, correspondiente a la
relación entre la autoestima y el indicador satisfacción general, significando
una correlación moderada y por ende, la satisfacción general es un buen
indicador del constructo de autoestima, explicando el 71,2% de su variabilidad.
En contraste, la
mínima carga factorial estandarizada fue de 0,148 para el indicador deseo de
respeto, lo que indica una correlación débil y significa que este indicador
podría no ser un reflejo adecuado de la autoestima. Estos hallazgos son
consistentes con estudios previos a lo largo del tiempo, como el de Rosenberg (1965), quien desarrolló la Escala de Autoestima y con
investigaciones más recientes como las de Robins et al. (2001), que demostraron la importancia de indicadores sólidos
para medir la autoestima.
En cuanto a las medidas
de ajuste del modelo, se encontró que varias de ellas cumplieron con los
criterios aceptables, como GFI, AGFI, PGFI, PCFI y RMSEA, indicando un ajuste
razonable del modelo. Sin embargo, otras medidas como CFI, NFI, TLI, IFI y RMR
no cumplieron con los límites admisibles, sugiriendo la necesidad de revisar y
mejorar el modelo. Esto coincide con los hallazgos de Hu y Bentler (1999), quienes indican que, aunque algunas medidas de ajuste
no cumplan con los criterios estrictos, un modelo puede considerarse aceptable
si proporciona una representación razonable de los datos. Además, Kline (2023), argumenta que la evaluación del ajuste del modelo debe
considerar múltiples índices y no depender exclusivamente de uno solo.
185
Así mismo, el
análisis de covariabilidad de los errores entre
algunos indicadores reveló relaciones significativas, indicando la presencia de
factores externos no considerados en el modelo, que afectan a ambos indicadores
relacionados por intermedio de sus errores, lo cual sugiere la necesidad de una
revisión más detallada del modelo teórico y la posible inclusión de factores
adicionales, tal como lo indican los estudios de Brown (2015) y Byrne (2016), donde destacan la importancia de considerar la covariabilidad de errores en la validación de modelos de
medida, sugiriendo que tales relaciones pueden revelar dimensiones adicionales
del constructo que no están capturadas por los indicadores observados.
Es importante
destacar que los resultados de este estudio confirman la robustez del modelo de
medida de la autoestima, aunque también subrayan áreas que requieren atención y
refinamiento, como la incorporación de indicadores adicionales o la revisión de
los existentes que podría mejorar la precisión del modelo y su aplicabilidad en
diferentes contextos, tal como lo indican Marsh et al. (2004), cuando plantean que la adición de nuevos ítems o la
modificación de los existentes puede ayudar a mejorar
el ajuste del modelo y proporcionar una mejor comprensión del constructo
medido.
El modelo de medida
de la autoestima propuesto en este estudio muestra un ajuste razonable, aunque
con margen para mejoras adicionales, donde los hallazgos subrayan la
importancia de la misma como un componente crucial para el bienestar de los
estudiantes universitarios. Futuras investigaciones podrían centrarse en
refinar el modelo teórico y explorar intervenciones específicas para mejorar la
autoestima en este contexto. Además, sería beneficioso realizar estudios
longitudinales para evaluar cómo la autoestima evoluciona a lo largo del tiempo
en la vida académica de los estudiantes, tal como lo plantean Orth et al. (2018), al demostrar la
importancia de entender la evolución de la autoestima y sus efectos a largo
plazo.
Al establecer, en
la presente investigación, el modelo de medida de la resiliencia
en estudiantes, los resultados mostraron que las cargas factoriales
estandarizadas son significativas, con la máxima carga de 0,600 para el
indicador recuperación breve. Esto indica una correlación moderada entre la
variable latente resiliencia y el indicador
observado, sugiriendo que el indicador es razonablemente aceptable para medir
el constructo de resiliencia.
Por otro lado, el indicador con la mínima carga factorial estandarizada de
-0,573 fue la dificultad en recuperarse, indicando una correlación negativa
moderada. Estos hallazgos son consistentes con los encontrados por Wagnild y Young (1993) y Connor y Davidson (2003), quienes consideran que los indicadores relacionados con
la capacidad de recuperación y la superación de dificultades son comúnmente
utilizados para medir la resiliencia.
186
El análisis de la covariabilidad de los errores reveló relaciones
significativas entre algunos indicadores, lo cual sugiere la posible influencia
de factores externos no capturados por el modelo. Este hallazgo es similar a lo
encontrado por Abrego et al. (2016), quienes también identificaron la necesidad de
considerar factores adicionales en la medición de la resiliencia.
De manera similar, Campbell-Sills y Stein (2007), encontraron que los modelos de resiliencia
a menudo requieren ajustes para captar completamente la variabilidad del
constructo.
La mayoría de los
índices, incluyendo el Chi-cuadrado, CFI, TLI, y RMSEA, no cumplieron con los
límites aceptables, sugiriendo que el modelo necesita mejoras sustanciales.
Esto es consistente con las advertencias de Marsh et al. (2004), sobre la aplicación rigurosa de valores de corte en los
índices de ajuste, recomendando una revisión teórica y ajustes al modelo. Adicionalmente,
Hu y Bentler (1999), argumentan que los valores de corte deben ser
considerados con precaución y que los índices de ajuste deben ser interpretados
en conjunto.
Por otro lado, Windle et al. (2011), destacan la necesidad de utilizar múltiples métodos y
ajustes teóricos para mejorar la validez de los modelos de resiliencia.
Del mismo modo, el estudio de Smith et al. (2008), sobre la Escala breve de resiliencia,
sugiere la importancia de considerar diferentes dimensiones de la variable y
ajustar los modelos para capturar mejor la variabilidad observada. El modelo de
medida de la resiliencia propuesto muestra ciertos
aspectos positivos, como la significancia de las cargas factoriales y la
identificación de indicadores clave. No obstante, las deficiencias en las
medidas de ajuste indican la necesidad de una revisión teórica y metodológica.
Futuras investigaciones deberían centrarse en mejorar el modelo mediante la
inclusión de nuevos indicadores, la eliminación de los problemáticos, y la
consideración de factores externos que pueden influir en la medición de la resiliencia.
En el estudio se
determina la relación estructural entre la autoestima y la resiliencia,
utilizando un modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados indican que la
autoestima tiene un efecto positivo y fuerte sobre la resiliencia,
con un coeficiente estandarizado de 0,767, siendo este efecto altamente
significativo (p < 0.001). Esto sugiere que un aumento en la autoestima se
asocia con un aumento en la resiliencia, alineándose
con estudios previos como el de Abrego et al. (2016), que también encontraron una relación positiva
significativa entre ambas variables en estudiantes universitarios.
187
El análisis de los
indicadores de la autoestima mostró que la mayoría se relacionan de manera
positiva, fuerte y significativa con la variable latente, excepto el indicador
deseo de respeto (I), que mostró una relación significativa pero débil. Este
hallazgo es consistente con Robins et al. (2001), quienes validaron la Escala de Autoestima de Rosenberg y
encontraron que algunos ítems pueden tener variabilidad en su correlación con
la autoestima global. Similarmente, Álvarez (2017) y Balgiu (2017), confirmaron que la autoestima es un predictor significativo
de la resiliencia, utilizando análisis factorial
confirmatorio para validar sus modelos. En cuanto a los indicadores de la resiliencia, todos se relacionaron de forma significativa
con la variable latente, aunque con diferentes magnitudes.
El indicador
recuperación breve no fue significativo, lo que sugiere que podría no ser un
buen reflejo del constructo de resiliencia en esta
población. Este resultado es semejante a lo encontrado por Windle et al. (2011), quienes subrayaron la importancia de seleccionar
escalas de resiliencia con fuertes propiedades
psicométricas y revisaron metodológicamente diversas escalas, incluyendo la
Escala de resiliencia de Connor-Davidson.
Así mismo, las
medidas de ajuste del modelo de ecuaciones estructurales mostraron un ajuste
aceptable, cumpliendo nueve de las 14 medidas de ajuste consideradas,
incluyendo GFI, AGFI, CFI e IFI, pero no cumpliendo con NFI, TLI, RFI y RMR.
Este nivel de ajuste es comparable a los hallazgos de Marsh et al. (2004), quienes enfatizan la importancia de evaluar múltiples
índices de ajuste y considerar el contexto específico de los datos. Además, Campbell-Sills y Stein (2007), también señalaron la necesidad de refinamientos
adicionales en modelos de resiliencia para capturar
mejor la variabilidad del constructo.
Finalmente, las
relaciones de covariabilidad entre los errores de los
indicadores sugieren la presencia de factores externos no capturados por el
modelo, lo que podría influir en la medición tanto de la autoestima como de la resiliencia. Esta observación es coherente con estudios
como el de Gómez y Lozano (2022), quienes encontraron que la relación entre la autoestima
y la resiliencia es significativa y que la intervención
en una puede fortalecer la otra, validando así la estructura y los hallazgos
del presente estudio.
CONCLUSIONES
188
El estudio logró determinar
la relación estructural entre la autoestima y la resiliencia
en los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú, mediante la aplicación de un modelo de
ecuaciones estructurales, donde los resultados indican que la autoestima tiene
un efecto positivo y significativo sobre la resiliencia
(β = 0.767, p < 0.001), confirmando la interrelación fuerte y significativa
entre ambas variables, subrayando así la importancia de la autoestima como un
factor clave para mejorar la resiliencia en contextos
universitarios.
El modelo de medida de la
autoestima, utilizando los diez indicadores observados, mostró que la mayoría
de son significativos y tienen cargas factoriales estandarizadas fuertes, con
una buena relación con la variable latente de autoestima; aunque el indicador,
deseo de respeto (I), presentó correlación débil, y por ende, el modelo de medida
en general mostró un ajuste aceptable.
El modelo de medida de la resiliencia utilizando seis indicadores observados,
presentó relaciones significativas con la variable latente de resiliencia. Así, el modelo demostró ser útil para medir
esta variable en la población de estudio, aunque se requieren ajustes
adicionales para mejorar su precisión.
El modelo de ecuaciones
estructurales confirmó una relación positiva y significativa entre la
autoestima y la resiliencia, destacando que un
aumento en la autoestima se asocia con un incremento en la resiliencia.
Aunque el modelo presentó un ajuste aceptable en general, algunos índices
indican que podría beneficiarse de revisiones y refinamientos adicionales.
REFERENCIAS
Abrego, L.,
Rodríguez, M. y Rodríguez, A. (2016). The
relationship between self-esteem and resilience in university students.
Journal of Educational Psychology, 28(2), 123-135. https://doi.org/10.15304/9788419679543
Álvarez,
R. (2017). Self-esteem and resilience among university
students in Mexico. Acta universitaria, 27(1),
88-94. https://doi.org/10.15174/au.2017.1140
Aucapiña, E. y Campodónico, N. M. (2024). Revisión sistemática sobre la
influencia de las redes sociales en la autoestima de los adolescentes. Revista de Psicología UNEMI, 73-87. https://doi.org/10.29076/issn.2602-8379vol8iss15.2024pp73-87p
Balgiu,
B. A. (2017). Self-esteem, personality and resilience.
Study of a students emerging adults
group. Journal
of Educational Sciences Psychology, 7(1).
https://www.academia.edu/download/54221050/JESPart.download.pdf
Brown, T. A. (2015). Confirmatory Factor Analysis for Applied
Research (2nd ed.). The Guilford
Press.
Byrne, B. M. (2016). Structural Equation Modeling with AMOS:
Basic Concepts, Applications, and Programming (3rd ed.).
Routledge.
189
Campbell-Sills, L. y Stein, M. B.
(2007). Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson Resilience
Scale (CD-RISC): Validation of a 10-item measure of resilience. Journal of Traumatic Stress, 20(6), 1019-1028. https://doi.org/10.1002/jts.20271
Connor, K. M. y Davidson, J. R.
(2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience
Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 76-82. https://doi.org/10.1002/da.10113
García,
I., Gavín, Ó., Molero, D. y León, S. P. (2023). Analysing university students’ life
satisfaction through their socioemotional factors.
Revista de Investigación Educativa, 41(1),
107-124. https://doi.org/10.6018/rie.496341
Gómez, R. y Lozano, M. (2022).
Evaluación de la relación entre la autoestima y la resiliencia
en estudiantes universitarios. Revista de
Psicología Universitaria, 18(2),
89-102. https://doi.org/10.1002/da.10113
Hu, L. T. y
Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit
indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives.
Structural Equation Modeling: A
Multidisciplinary Journal, 6(1),
1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118
Kline, R. B. (2023). Principles and practice of structural
equation modeling (5th ed.). The
Guilford Press.
Luthar,
S. S., Cicchetti, D. y Becker, B. (2000). The
construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child development, 71(3), 543-562. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00164
Marsh, H. W., Hau,
K. T. y Wen, Z. (2004). In search of golden rules: Comment on
hypothesis-testing approaches to setting cutoff values for fit indexes and
dangers in overgeneralizing Hu and Bentler's findings.
Structural Equation Modeling: A
Multidisciplinary Journal, 11(3),
320-341. https://doi.org/10.1207/s15328007sem1103_2
Ojeleye, C. I., Adegbile, O. N. y Apanpa, T. (2023). Academic
resilience and self-esteem as determinant of students’academic
performance in Zamfara State.
Milestone: Journal of Strategic
Management, 3(2), 68-78. https://dx.doi.org/10.19166/ms.v3i2.7206
Orth, U., Erol, R. y Luciano, E.
C. (2018). Development of self-esteem from age 4 to
94 years: A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 144(10),
1045-1080. https://doi.org/10.1037/bul0000161
Robins, R. W., Hendin,
H. M. y Trzesniewski, K. H. (2001). Measuring global
self-esteem: Construct validation of a single-item measure and the Rosenberg
Self-Esteem Scale. Personality and Social
Psychology Bulletin, 27(2),
151-161. https://doi.org/10.1177/0146167201272002
Rosenberg, M. (1965).
Society and the
adolescent self-image. Princeton University Press.
190
Silva, M. F.,
López, J. J. y Meza, M. E. C. (2020). Estrés académico en estudiantes universitarios.
Investigación y ciencia, 28(79), 75-83. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67462875008
Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P. y Bernard, J. (2008). The Brief
Resilience Scale: Assessing the ability to bounce back. International Journal of Behavioral Medicine, 15(3), 194-200. https://doi.org/10.1080/10705500802222972
Vidal, O. R. y
García, R. (2024). La Salud
Mental en Universitarios como Aspecto Determinante en el Logro de Objetivos
Académicos. Ciencia Latina Revista
Científica Multidisciplinar, 8(2),
6227-6240. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.11044
Vilca, V.,
Luque, A., Delgado, R. y Medina, L. (2022). Emotional
intelligence, resilience, and self-esteem as predictors of satisfaction with
life in university students.
International journal of environmental research public health, 19(24),
16548. https://doi.org/10.3390/ijerph192416548
Wagnild,
G. M. y Young,
H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the
Resilience Scale. Journal of
Nursing Measurement, 1(2),
165-178. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7850498/
Windle,
G., Bennett, K. M. y Noyes, J. (2011). A methodological review of resilience
measurement scales. Health and Quality of Life Outcomes, 9(8). https://doi.org/10.1186/1477-7525-9-8
191